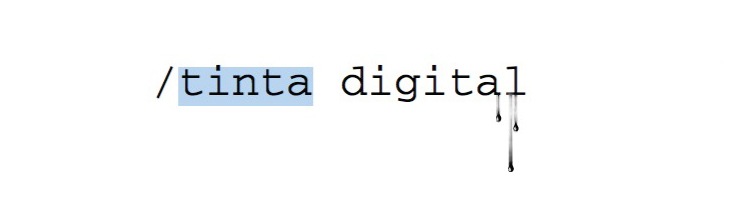Domingo de
otoño. La digestión adormecía a todos anunciando que la hora de la siesta había
llegado. Llovía nostalgia. Carlos ocupaba la misma mesa de siempre, en el mismo
bar de siempre. Desde la ventana veía como una cortina de agua formaba barrotes
como si fuesen los de una cárcel, pero ni él ni su reflejo en el vidrio
intentaban escapar de ahí. No había nada mejor para hacer que hacer nada en ese
lugar. Repasó el diario que había leído esa mañana como si las noticias fuesen
a ser un poco mejor. Tomó otro café, pero esta vez lo pidió cortado porque a
veces le gustaba volcarle el sobrecito de azúcar solo para ver cómo se hundía
en la espuma. Todavía faltaba para la hora del partido pero no le quedaba otra
que esperar. Habiendo tantas cosas para hacer un domingo, se lamentó que su
voluntad estuviera condenada a noventa minutos de sufrimiento por un partido
que jugaban otras personas que ni conocía y en otro lugar.
El bar estaba
lleno de mesas vacías. Cada tanto entraba algún cliente, pero enseguida se iba
otro así que no se llenaba nunca. El dueño hablaba por teléfono detrás de la
barra y el mozo limpiaba una de las mesas del fondo. El aburrimiento se había
apoderado del café hasta que dos chorros entraron a los gritos a asaltar la
monotonía del lugar. El monólogo de los ladrones fue el de siempre. Estos tipos
ni siquiera cambian el libreto, pensó Carlos.
Uno le puso el
fierro en la cien al dueño y el otro encaró para la única mesa donde podía
afanar. Carlos miraba la escena como si fuese un arquero que espera el mano a
mano con el delantero una vez que zafó de los marcadores centrales, hasta que
el chorro se le paró enfrente y le exigió la guita. Le dio lo poco que tenía, pero
el delincuente agitando el arma le pedía más. En esa locura enferma e impotente
de un ladrón cuando no puede llevarse todo lo que quiere y está tan jugado que
no le importa absolutamente nada porque tampoco tiene nada que perder, ya que su
vida es la mismísma mierda, cargó el arma, le apoyó el fierro helado en la jeta
y le dijo:
-Pedazo de hijo
de puta, o me das la guita o me das tu infancia!
A Carlos lo
delató su rostro. Le habían encontrado el botín; su caja fuerte. En su cara le
estaban robando la fortuna que había hecho durante toda su vida. Se estaban
quedando con todos sus ahorros, con su plazo fijo en felicidad. Le sacaban del
bolsillo las miles de horas jugadas a la pelota en la calle. Le choreaban la primera
vez que se apretó una mina, sus primeras vacaciones en Mar del Plata y hasta el
olor a mandarina en los recreos del colegio. Se le estaban quedando con fajos
de recuerdos con los pibes del barrio y con la herencia del amor por su equipo.
El chorro estaba muy nervioso, la tensión crecía pero Carlos no estaba
dispuesto a resignar semejante fortuna. Conciente de que era lo último que iba
a hacer en su vida, pero con la tranquilidad de que a su infancia se la llevaba
con él, se paró, cerró los ojos y dejó que un balazo le reventara la cabeza.